En marzo de 2019 tuve la oportunidad de acoger en el Paraninfo de la Universidade da Coruña un seminario sobre la obra de Mario Vargas Llosa, con presencia del escritor peruano. Cuando nos encaminábamos al edificio de la Maestranza, rodeados de algunos ponentes, me contaba lo bien que se sentía desde que podía ver sin la necesidad de ayudarse de gafas.
Esto fue para mí una significativa metáfora del escritor, que luchaba por ver y sentir la vida sin filtros, con el fin de poder relatar su visión del mundo y la literatura y transformarla en materia literaria. Así lo indica en sus artículos de crítica literaria La verdad de las mentiras: ensayos sobre la novela moderna.
Saber y ver para contar
Esa es la razón por la que se desplazó al Congo a ver los lugares en los que vivieron los personajes de su novela de 2010 El sueño del celta: el irlandés Roger Casement, diplomático independentista que denunció los abusos del sistema colonial, y el ucraniano Józef Teodor Konrad Korzeniowski, conocido novelista en lengua inglesa bajo el nombre de Joseph Conrad.
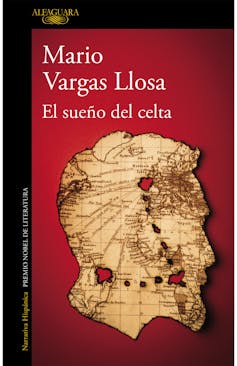
Vargas Llosa era un experto en la obra de Conrad, como demostró en La verdad… y en el discurso que pronunció ante la Academia sueca cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Pero para escribir esta novela precisó desplazarse a África y ver la realidad por sí mismo. Y no solo las ciudades y selvas en las que se extraía y comerciaba con el caucho a orillas del río Congo, sino también la mazmorra surafricana en la que Nelson Mandela sufrió tantos años, y que pareció inspirar la descripción de los tiempos en prisión del irlandés.
Igualmente, aunque conocía los Informes sobre el Congo escritos por Casement, en los que este denunciaba las atrocidades colonialistas, se desplazó tanto a la República de Irlanda como a Irlanda del Norte para profundizar más en su figura.
Esto es, para escribir ficción Vargas Llosa siempre comenzaba por ver y sentir la verdad.
Una obra poliédrica
Uno de los libros quizás menos conocidos del autor es El pez en el agua. Memorias (1993). En él podemos constatar que muchas de sus obras parten de vivencias para posteriormente convertirse en materia literaria. Pero además, la obra de Vargas Llosa puede analizarse en base a muchos otros elementos.
Uno de ellos son las fuentes de las que ha bebido –castellanas, francesas, inglesas, alemanas y norteamericanas–. Por ejemplo, una de las características de la ambigüedad en su escritura la toma el peruano de los escritores William Faulkner, Thomas Mann y Jorge Luis Borges.
Dentro de esa preocupación por entender a los seres humanos y sus procesos físicos y mentales, para luego trasladarlos a la escritura, está, curiosamente, uno muy específico: su intento por analizar la gordura. Él mismo había escrito sobre los gordos del colombiano Fernando Botero y, en el seminario en A Coruña, miraba a un ponente que recientemente había adelgazado mucho con ganas de entender cómo su figura había variado tanto. En el fondo, el peruano pensaba que algo grave le debía de haber acontecido para que se pudiese obrar ese cambio drástico.
Tal vez buscaba esas gravedades en la vida y obra de otros porque él se sentaba delante del folio en blanco por algo grave: porque “soy desdichado, […] para combatir la desdicha”. El joven Mario comenzó a escribir contra los deseos de su padre, y logró persistir toda su vida con el fin de demostrarle que no era un oficio menor y de sensibleros, sino noble.
Como deja claro el interés del autor por las figuras en las que se centra en El sueño del celta, Vargas Llosa escribía desde una perspectiva anticolonialista, desde el Sur del globo. También fue un ferviente crítico del nacionalismo y el patriotismo, de los que había sido testigo personalmente.
Quizás otro de los elementos a destacar es la forma literaria elegida por el escritor para contar la vida. Evidentemente Vargas Llosa alcanzó la cima del arte con los cuentos y las novelas, pero en sus comienzos exploró diferentes géneros literarios. Sabemos que se interesó por el teatro desde muy joven y que escribió en prensa durante décadas. Y sus primeros pasos se produjeron en la poesía, incluso como traductor de los versos del poeta francés Arthur Rimbaud. Sin embargo, en 1975 abandonó ese empeño inicial de contar la vida en verso para hacerlo en prosa, y alcanzó brillantemente su meta de renovar la ficción.
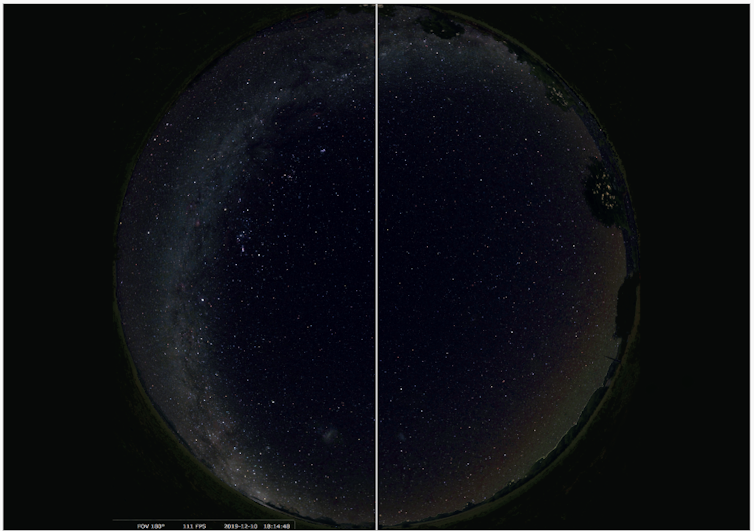
En las guardas del libro anteriormente citado, Sobre Mario Vargas Llosa, se reproduce una imagen del cielo de Arequipa el día del nacimiento del escritor realizada por el Planetario de A Coruña (España). El 13 de abril de 2025 el cielo del hemisferio sur se ha quedado pequeño y queremos pensar que a él se ha incorporado una nueva estrella, la denominada Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, el escritor que elevó la literatura peruana e hispanoamericana y la hizo conocida y reconocida globalmente.![]()
María Jesús Lorenzo Modia, Catedrática de Filología Inglesa, Universidade da Coruña
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.











